María Chapdelaine
El choque cultural. No solo entre europeos e indios —tramperos primero, colonos ganaderos, y agricultores más tarde—, sino entre quienes se asentaban en las ciudades o preferían, en cambio, los bosques. Unos fiaban su destino, sus vidas y las de sus familias al coraje y la capacidad para salir adelante ante los elementos; otros optaban por las urbes y la industrialización incipiente de aquellas. Unos presumían de no tener jefes, de respirar aire limpio cada día. Los otros objetaban que los jefes eran sus animales, las semillas que debían hacer germinar cada temporada, la climatología favorable o no. Varios modelos, distintas oportunidades para salir adelante en unos países (Canadá, Estados Unidos), donde todo estaba por hacer tras la independencia de las metrópolis europeas. Proseguía lento, demoledor, el avance de los nuevos dueños de esas tierras hasta arrebatárselas a sus legítimos propietarios, los indios. La política de concesiones a cambio de dinero y protección por parte de los estados legitimaba a estos para ejercer el expolio sistemático del territorio.
Pero esa no es la clase de lucha que se nos muestra en María Chapdelaine. La lucha por el territorio se da por superada, o al menos, apaciguada. Si acaso, un personaje —explorador, cazador de pieles, primer pretendiente de María— esboza una pincelada al contar cómo los indios socorrieron a su padre. “Un árbol le había caído encima al talarlo, ellos podían haber pasado de largo y fingir no haberlo visto, en cambio, lo ayudaron. Desde entonces mi padre los esperaba cada primavera para agasajarlos. Ellos me conocen, y me respetan por ser su hijo”. El conflicto entre aborígenes y colonos o tramperos, queda perfectamente narrado en toda la historia del western; o en la no tan reciente y muy recomendable, El renacido. Si por algo esta resulta original es porque muestra el conflicto sentimental de una chica, María, que se debate entre tres hombres que le proponen planes muy diferentes de vida: el solvente urbanita afincado en Boston; el honesto y trabajador granjero, a unas millas de la casa familiar; el indómito guía que recorre las montañas y a quien vería esporádicamente, pero que, ay, la conmueve más que el resto. Ninguna de las ofertas tiene al amor como protagonista, o, al menos, tal como lo concebiríamos a día de hoy: no han tenido tiempo de conocerse, menos aún de enamorarse. Lo que los tres sienten por ella es respeto; aprecian su belleza y su capacidad de trabajo; están —o creen estar, después de un par de años y emplear algunos ahorros— en condiciones de ofrecerle una buena vida. Todos desean, en última instancia, formar una familia, el amor llegará más adelante. Y lo hacen desde la ternura, conociendo la rivalidad a la que se enfrentan con los demás; jugando limpio, siendo honestos, aunque sin dejar pasar una oportunidad de ganar la voluntad (que no el corazón; eso, ya dijimos, llegará más adelante) de la joven.
Es en ese momento cuando se presenta un nuevo “inconveniente”, la familia. Si el padre tala el bosque y levanta la casa con sus manos y los troncos que obtiene. Si desbroza el terreno y planta las semillas. Si se ocupa de los animales y compra las herramientas necesarias. Entonces, la madre ha de ocuparse del hogar, de la crianza de los hijos, de la contratación y manutención de los temporeros que acuden puntualmente cada año. Los hijos mayores (quince años) se van al bosque, se emplean en la madereras, regresan cada verano con el dinero obtenido. Hay poco margen para que los roles puedan ser otros. No hay espacio para el feminismo, para el machismo, para el patriarcado o matriarcado; la mala educación o la insolencia por parte de los hijos. Hasta la iglesia cumple su tarea reconfortante, aglutinadora de una comunidad que no sabe explicarse más allá de las labores propias de la pura supervivencia. Incluso el médico, una vez la madre enferma, debe desplazarse rezongando desde un confín para aportar apenas un calmante a esa mujer. Los medios son los que son. En ese ámbito, María, que albergaba la ilusión de estudiar para ser maestra, debe regresar al hogar y comenzar a jugar sus bazas. Ahora se debate silenciosa entre las oportunidades que se presentan o se van, poco a poco, cerrando por causas ajenas a su voluntad.
Después de todo, la historia se condensa —en mi opinión—, en las primeras secuencias. Padre e hija atraviesan un bosque intensamente nevado de regreso a su casa. El carro se desliza silencioso sobre la nieve, el caballo se hunde hasta las rodillas. Una enorme cascada muestra los primeros síntomas del deshielo: el agua brota torrencial bajo un manto blanco. Llegan a la orilla congelada de un ancho río. Detienen el carro. Observan ambas márgenes. “¿Podremos pasar?”, pregunta la chica. “Me temo que esta será la última vez este año”, responde el padre. La cámara abre el plano y se ve la inmensidad helada, rodeada de bosques que solo ese curso atraviesa. A una voz del hombre el animal comienza a internarse en la superficie helada. En la orilla opuesta del río Péribonka está su casa, su familia, trescientos kilómetros al norte de la ciudad de Quebec, donde todos los pueblos tienen nombre de santos.
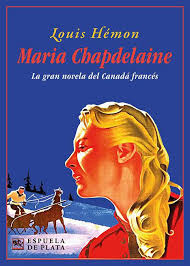
.jpg)
.jpg)

.jpg)
Comentarios
Publicar un comentario