Reflejos del Prado y mucho más
Enhorabuena.
En la sala anexa los galardonados del Premio de Fotografía
ENAIRE 2022, una convocatoria impulsada por el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana que desde hace varios años trata de promover la
fotografía como medio de vida. Este año han resultado galardonados los autores
Miguel Ángel Tornero, José Guerrero y Soledad Córdoba. Tal vez el planteamiento
resulte anodino o falto de interés cuando aparece escrito, pero, cuando uno se
sitúa ante las composiciones, tanto de premiados como de seleccionados, se da
perfecta cuenta del altísimo nivel de calidad y apuestas diversas – todas
relevantes – que este medio de expresión ha alcanzado en nuestro país. Haciendo
un ejercicio de memoria, y sin ánimo de comparar, el salto generacional en
cuanto a propuestas temáticas, intereses y técnicas empleadas por estos autores,
y los de generaciones como el citado García Alix, están a años luz si pensamos
en los orígenes de todos. Cuando Alberto retrataba ese Madrid que trataba de
dejar atrás la caspa y el olor a sacristía franquistas, se desplazaba al Rastro
o pateaba las calles donde las bandas de rock y los primeros artistas plásticos
comenzaban a descollar, en un Madrid vindicado como castizo, cañí; estos nuevos
fotógrafos recorren el mundo sin complejos y lo retratan desde ópticas osadas,
personalísimas. Mezclan estilos, fraguan realidades diversas, o recurren a composiciones
clásicas reinterpretándolas con desparpajo y personalidad. Cito de memoria la Torre del telégrafo “Codorniz” del autor, Javier
López Benito, donde sobre una colina se alza una construcción abandonada a la
que se llega por un sinuoso camino flanqueado de estructuras anexas. Representa
el pasado de las comunicaciones relegado en favor de dispositivos eléctricos
que hicieron de él un edificio poéticamente moribundo, por mor del talento del
fotógrafo. O el Viaje a Persia (AB Anbar),
Manuel Espaliú Martínez, en que nos descubre, a través de la representación de
diferentes cisternas de agua o “AB Anbar”, el viaje realizado en el siglo XVII
por el extremeño García de Silva y Figueroa por encargo del rey. Fue la primera
persona occidental en reconocer las ruinas de Persépolis –Alejandro Magno
ordenó destruir la ciudad en un gesto que hace flaco honor a su apellido –, en
reconocer los signos cuneiformes como sistema de escritura; como a menudo
ocurre con nuestros viajeros y descubridores, sus hallazgos han pasado desapercibidos
en nuestro país. Pienso en Pedro Páez, Villanueva de las Cebollas (Madrid),
descubridor de las fuentes del Nilo Azul que pretendían atribuirse los
escoceses. O en el soriano fray Tomás de Berlanga, descubridor de las Islas
Galápagos doscientos años antes de que Charles Darwin acertase a pasar por
allí.
Pero, volviendo a la fotografía, sorprenden el primer y segundo premios: un originalísimo collage fotográfico de naturalezas superpuestas, casi caóticas que la composición ordena; y su contrario, un paisaje sin figuras donde, en un pequeño patio pintado en tres colores, se ordena una estricta geometría formada por luces y sombra, sin personajes humanos, o sugeridos tan solo en la mirada del autor y su elección, en las personas que pudieron construir ese espacio.
Pura poesía visual. La fotografía tiene futuro, mucho.
Uniendo reyes y espacios, no es justo olvidar al promotor de este Real Jardín Botánico, el rey Carlos III, quien con su concepción y construcción regaló a la ciudad de Madrid un espacio-bálsamo en el centro de la urbe, hoy contaminada y estridente. Pasear sus caminos de grava, escuchar el rumor de árboles que un día fueron exóticos, las fuentes que refrescan el tórrido ambiente de la tarde madrileña; embriagarse con los aromas de cientos de especies florecidas en este verano sofocante es tan gratificante, después o antes de visitar cualquier exposición, que no podemos más que agradecer a su promotor tan bella idea.
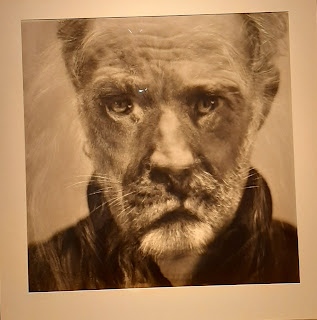



Comentarios
Publicar un comentario