Living
Hacer lo correcto, lo debido, lo que está a nuestro alcance desde el insignificante lugar que ocupamos en el mundo; hacia los demás, para los otros; aquellos por quienes aún podemos realizar algo importante, determinante en sus vidas. Pero llevados del tedio, la desidia o la apatía permanecemos estáticos; abrumados ante una realidad que —consideramos— nos ha sobrepasado hace tiempo. Pasamos a vernos como seres incapacitados para la acción, para cambiar siquiera un ápice de aquello que está en nuestra mano, en la esfera de nuestra responsabilidad. «Bastaría un gramo de coraje, plantar cara a la rutina, sacar un pie de debajo de la manta y exponerlo al frío de la noche, para comprobar que aún sigo vivo», nos decimos. Pero no lo hacemos. Tal vez lo pensemos un día, otro, al siguiente, sin encontrar la fuerza necesaria que nos empuje a llevar a cabo aquello que, a la postre, no resultaría imposible después de todo.
Ocurre entonces algo que viene a sacudirnos: se presenta la
enfermedad. Nos asusta y paraliza aún más que la cotidianidad; pasamos, de
pronto, a ser conscientes de la fragilidad, de nuestra exposición, cada minuto
que pasa, a la vida; por consiguiente, a su desaparición. Entramos en shock. En
pánico más tarde. Tomamos decisiones estúpidas: «Abandona el trabajo, vacía la
cuenta, lárgate lejos; ¡vive cuanto no has vivido hasta ahora!, acumula
experiencias», nos precipitamos. «Después de todo no pasa nada si me roban el
sombrero: compraré uno nuevo, con otro estilo, más acorde a mi nuevo yo …»,
concluimos. Aunque bajo ese sombrero permanezca la misma persona de siempre: igual
de mezquina, cobarde, perezosa, apática, indolentemente cotidiana, pero de
aspecto y modales respetables. Funcionario consciente de relegar a un montón el
terco expediente que regresa a su mesa cada mes: «aquí no hará daño», se
justifica al sepultarlo entre otros similares.
Mas, es preciso que algo aún más impactante que la enfermedad o el
deseo de huida acudan en su ayuda. Será de nuevo la vida. Encarnada en una
personalidad tan arrebatadoramente vital como confusa; la de una joven,
subordinada durante algún tiempo, que llegará para zarandear con fuerza a
nuestro personaje, con más energía aún que su dolencia. Será su presencia, sus
insobornables ganas de vivir, las que socavarán los cimientos de este zombie
—apodo que ella, oportunamente, le asigna—, hasta lograr que despierte y actúe.
De todo esto nos habla Living, la película de un
desconocido —para mí— Oliver Hermanus que llena de emoción la pantalla al
adaptar la obra de Akira Kurosawa, coescrita con Kazuo Ishiguro, Ikuru. El argumento de la obra (como en el poema de Jaime
Gil de Biedma) es el de “un hombre que sabe que va a morir y decide hacer algo
significativo para descubrir que, no sabe cómo hacerlo”. Se apoyará en la joven
compañera de oficina, y esta le infundirá el coraje necesario y la alegría por
la vida que él perdió hace mucho tiempo. Entretanto, conoceremos a una serie de
colegas que parecen dar algún sentido a su existencia; no son más que seres que
viven en su entorno sin aportar un ápice de vida a su vida: su propia familia,
sus compañeros de trabajo, sus jefes … «la patética realidad de un hombre que,
desde que tiene, ocho años, ha querido ser funcionario», le confesará a la
chica.
La ambientación, la fotografía, el magnífico equipo de secundarios,
la excelente banda sonora y un montaje vibrante hacen de esta historia,
falsamente anodina, una pequeña joya contemporánea. Además de mostrarnos la realidad
de una ciudad, Londres, en reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. O la
incapacitante personalidad de los ingleses a la hora de expresar sus
sentimientos, aunque se vean recorridos, como es el caso, por verdaderas tormentas
emocionales. La excusa, un hecho sencillo, decente, desde una posición donde no
abundan: la construcción de un parque infantil en una zona depauperada de la
ciudad. Ese hecho dará sentido a la vida de su protagonista, conseguirá
permanecer en el recuerdo y servirá de ejemplo para sus compañeros (durante
tiempo escaso) y le permitirá descansar en paz.
Este personaje que camina hacia la muerte desde un despacho del
ayuntamiento en un Londres posbélico es, Mr. Williams, encarnado con maestría
por el actor Bill Nighy. Intérprete que hace gala de una contención envidiable
en cada uno de sus trabajos. No hay en ellos la más mínima muestra de
histrionismo o concesión gratuita. Cada gesto, cada frunce de sus labios, su
mirada incisiva, vivaz, sus medias sonrisas —escasísimas— son puestas al
servicio de la emoción que consigue encarnar en cada personaje que crea (aún recuerdo
al atormentado marido que interpreta en Cape Hope).
Living es, en resumen, una forma deliciosa
de enfrentarse a una tarde de invierno al calor de una sala de cine. Aunque los
espectadores sean otros dos chiflados, y la sala huela a humedad. Placer adulto.
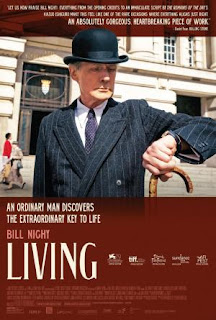
Comentarios
Publicar un comentario